Juan Pablo II: un santo impresentable
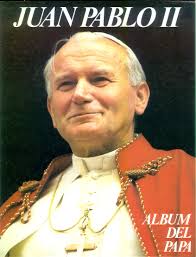
El Martes, 29 de abril, 2014
Estimados todos:
¿Sabían ustedes que en el mes de agosto de 1979, después del asesinato de 5 sacerdotes católicos entre 1977 y 1979, Monseñor Romero viajó al Vaticano para presentarle un dossier minucioso sobre la brutal represión que venían sufriendo la iglesia y el pueblo salvadoreño, el papa Juan Pablo II rehusó ver el dossier y hablar sobre el tema? Poco tiempo después, en marzo de 1980, Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado por un sicario del partido gobernante (ARENAS) mientras celebraba misa.
Saludos,
DAPE
Editorial de LA JORNADA
Juan Pablo II: un santo impresentable
La canonización de Karol Wojtyla, quien ejerció el papado con el nombre de Juan Pablo II entre 1978 y 2005, constituye un factor de disenso y debate al interior de la Iglesia católica y fuera de ella, tanto por cuestiones de procedimiento como por razones de fondo que llevan a poner en duda no sólo la pretendida santidad, sino incluso la ética del primer pontífice polaco de la historia.
En el primero de esos aspectos, lo que salta a la mente es la insólita celeridad con que el Vaticano dio curso y consumó la santificación, poniendo la causa de Juan Pablo II por delante de procesos más fundados y consensuados. Para citar un ejemplo, baste con decir que en 2000 –hace 14 años– se propuso la beatificación de fray Bartolomé de las Casas, figura histórica cuya ética cristiana resulta más clara que la de Wojtyla, sin que hasta la fecha el obispo defensor de los indios haya sido declarado beato.
Otro hecho que resulta desconcertante es que se haya llevado a los altares a Juan Pablo II al mismo tiempo que a Juan XXIII, dos papas que, en muchos sentidos, resultan contrapuestos: Wojtyla mantuvo a la Iglesia apegada a posturas oscurantistas, regresivas e incluso de corte medieval, y gobernó con mentalidad de cruzado; Angelo Guiseppe Roncalli, Juan XXIII, en cambio, procuró reconciliar al Vaticano con la modernidad histórica, impulsó el Concilio Vaticano II, en el que la jerarquía eclesiástica se asomó, al menos, al humanismo contemporáneo, y mantuvo en todo momento un discurso de conciliación, entendimiento y apertura. Pero entre la muerte de ese pontífice y su canonización tuvieron que pasar casi 50 años –un plazo de todos modos breve, según los usos y costumbres de Roma–, en tanto que el expediente de Juan Pablo II realizó el mismo trayecto en nueve.
Más allá de estas contradicciones, es cierto que Karol Wojtyla gozó durante su pontificado de popularidad mediática, pero también fue objeto de incontables señalamientos críticos por su evidente afiliación a la causa de la llamada revolución conservadora, inicio de la implantación global del neoliberalismo, que estuvo encabezado por Augusto Pinochet, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el propio Juan Pablo II, unidos por su anticomunismo visceral.
Adicionalmente, el Papa polaco reprimió sin ningún escrúpulo –por conducto de quien habría de ser su sucesor, el cardenal alemán Joseph Ratzinger– las corrientes de la Teología de la Liberación, fundamentadas en el Concilio Vaticano II, que pregonaban la orientación de la Iglesia hacia los pobres y las causas de emancipación de los pueblos; ello, en un momento histórico en que América Latina padecía un ciclo de dictaduras militares que cometieron toda clase de violaciones a los derechos humanos y para las cuales Wojtyla fue, al menos, tolerante.
Un tercer factor de impugnación a Juan Pablo II fue su beligerancia dogmática contra los derechos reproductivos y sexuales: en su papado la misoginia y la homofobia de la jerarquía elcesiástica católica alcanzaron un nivel de discurso oficial y el tradicionalismo del pontífice se convirtió en sistemático sabotaje de las campañas de salud pública para contener la epidemia de VIH, sobre todo en África y en América Latina.
Pero la falta más grave del difunto Papa polaco fue la decisión de encubrir las prácticas de pederastia y las agresiones sexuales cometidas por centenares o miles de sacerdotes católicos en diversos continentes: decenas de miles de niños violados, y un número indeterminado de mujeres –religiosas, en su mayoría– reducidas a la servidumbre sexual no merecieron la compasión de Wojtyla; éste, por el contrario, buscó por todos los medios acallar los escándalos. Al menos en el caso más indignante de abusos sexuales, el del depredador Marcial Maciel, fundador y director de Legionarios de Cristo, Juan Pablo II dispuso de la información fehaciente –así lo ha admitido públicamente el que fue su portavoz, Joaquín Navarro-Vals– y decidió, sin embargo, guardar silencio.
La canonización choca frontalmente con los posicionamientos progresistas y de sensibilidad social del actual pontífice, Francisco, así como con sus abiertas invectivas contra la curia romana. Es razonable suponer, en consecuencia, que la decisión de elevar a los altares a Wojtyla al mismo tiempo que a Roncalli –con cargas simbólicas opuestas– constituye un acuerdo salomónico entre las corrientes renovadoras, encabezadas por el Papa argentino y las resistencias de una burocracia vaticana inmovilista, oscurantista y mafiosa. De ser así, Juan Pablo II habría sido elevado a las alturas no porque hubiese estado cerca de la santidad, sino como resultado de la pugna intestina y del jaloneo cada vez más abierto en el Vaticano. Pero aun así, y por las razones arriba señaladas, Wojtyla es un santo impresentable.
0 comentarios